Abelardo Ahumada
NUEVE ESCUELAS. –
Sólo quienes han vivido una vida itinerante podrán entender a cabalidad lo que significó el hecho de que, cuando mi padre me registró en el segundo grado de la escuela Secundaria Estatal # 4 “Juan Alanís”, ésta haya sido la novena escuela que este redactor estaba pisando en sus apenas 13 años de vida, y más si se considera que, habiendo ido de un pueblito de menos de 10 mil habitantes llegó a una ciudad que por aquel entonces ya casi alcanzaba su primer millón.
Dicha escuela estaba ubicada frente al costado sur del Parque Juárez (y al año siguiente se cambió para la parte norte), en cuyo centro sigue estando el monumento más emblemático de la ciudad, que con singular orgullo conmemora la permanencia del presidente del mismo apellido en la Villa del Paso del Norte.

La escuela carecía de local propio, y sus alumnos ocupábamos las aulas de una escuela primaria que se desempeñaba el turno matutino. Y su director era un sujeto muy estricto, alto, delgado y voluntarioso que se llamaba Ariel Carrasco.
Por ser yo desmemoriado, o por haber sido ésa la novena escuela que pisé, no recuerdo los nombres de mis compañeros, pero sí los apodos de algunos, entre los que mencionaré uno que fue buen amigo al que le decíamos “El Memín”, tal vez por prieto; otro, muy fuerte y mayor que todos, de gran manzana en el cuello, al que le decían “El Ganso”, y que “nos daba carrilla” (nos hacía “bullyng”) a los más chicos; y a “La Banana”, una hermosa y también fuerte muchacha, a la que tal vez le caí yo bien, por cuanto que desde que llegué al aula, amedrentado, como chiquillo de rancho, me defendió siempre de “El Ganso” y de otros que eventualmente se quisieron aprovechar de mi flacura y de mi timidez.
Hablando de apodos, prontamente me comenzaron a identificar como “El Colima”, porque, sin darme cuenta, al estar charlando de algo con los demás, luego decía yo: “Es que allá en Colima…”
Un caso especial fue un compañero que creo que se llamaba Rodolfo, excelente declamador, que con su ejemplo me movió más que los profesores a la poesía vernácula, puesto que me hacía casi llorar cuando declamaba “Porqué me quité del vicio” y “La Chacha Micaila”, de Carlos Rivas Larrauri. Y otro fue Arreola, un muchacho chaparrito, compacto, bien portado y de lentes, con el que me gustaba mucho platicar: Arreola era hijo único de una mamá soltera y vivía en un departamentito en el centro de la ciudad. Tenía una mente privilegiada y le hallaba muy bien a todas las materias, pero como a los dos nos resultaban muy aburridas las clases de Álgebra, en segundo, y Trigonometría en tercero, ambos, discretamente, en vez de ponerle atención al profesor, nos pasábamos el rato leyendo cuentos o novelas y, consecuentemente, reprobamos matemáticas en los dos ciclos escolares. Pero al final buscamos el modo de unir fuerzas y, reuniéndonos en las vacaciones a estudiar en serio durante una semana o dos, la pasamos con calificaciones regulares presentando “exámenes a título de suficiencia”.
Sé que al estar narrando todo esto estoy metiéndome en temas irrelevantes e intrascendentes, pero los menciono porque son recuerdos que marcaron mis primeros meses en aquella ciudad.

En ese mismo contexto, y para no abundar demasiado, quiero comentarles nada más que, cuando me inscribió mi padre en la mencionada escuela, no teníamos dinero para comprar el uniforme que debería llevar, y le pedimos al director que me permitiera asistir unos días con mi ropa ordinaria. Faltaba poco más de una semana para el desfile deportivo del 20 de Noviembre, y participé, por supuesto, en los ensayos correspondientes que hicimos en las calles aledañas del Parque del Monumento a Juárez, pero el mero día no desfilé. Y, como sabía que no iba a hacerlo, invité a mis dos hermanos, y tempranito nos fuimos a instalar a media cuadra de la Catedral, junto a un bonito cine que estaba situado frente a la Plaza de Armas, sobre la avenida 16 de Septiembre, la principal de la ciudad en sentido oriente-poniente.
Hacía un frío que para nosotros era “de los mil demonios”, pero que para la gente nativa parecía ser la cosa más ordinaria del mundo. Sin embargo, en cuanto pasó el primer contingente frente a nosotros, y a pesar de que estaba el día soleado y ya llevaban muchas cuadras caminando y haciendo sus “tablas gimnásticas”, muy pronto comencé a observar que la mayoría de los pobres muchachos iban casi tiritando, por llevar sus uniformes deportivos. Siendo algo muy notorio que las muchachas del Instituto Tecnológico y de las dos únicas preparatorias que había entonces en la ciudad fronteriza, iban ataviadas conforme a la usanza de las famosas “bastoneras texanas” y otras porristas de las escuelas estadounidenses, con falditas mínimas que dejaban al descubierto sus muslos que por el frío tomaban tonalidades entre azul y rojo.

LUPE, TETEY, ROSA Y GLORIA. –
Y ya que hablamos de muchachas, déjenme comentarles que la segunda o tercera tarde de estar viviendo en la casa de la Colonia Chaveña (Aquiles Serdán 1515), escuché gritos alegres en la calle y salí a ver la causa del alboroto. Viendo que eran dos grupos de muchachos que se disponían a jugar un partido de futbol americano, pero sin porrazos, al que llamaban “tochito”.
A los pocos minutos, mientras estaba tratando de adivinar en qué consistía el juego, se acercaron hacia mí dos hermosas adolescentes como de entre 11 y 12 años, como con ganas de iniciar una conversación, pero las muy canijas no se acercaron a preguntar por mí, sino por mi hermano Hernán, que les gustó de inmediato.
Sentí muy raro cuando las dos chiquillas me comenzaron a hablar “de usted”, pero ése era el modo de allá; donde hasta los papás les decían a sus hijos así: “Oiga, venga, mire, coma”, etc.
Una de las dos se presentó: “Yo soy Lupe, y ella se llama María Esther, pero le decimos Tetey”. – Ah, mucho gusto – les respondí yo, atragantado del susto.
- Oiga, ustedes no son de aquí, ¿verdad?
- No, somos de Colima.
- ¿De Colima? ¿En dónde queda eso?
- ¿Han oído hablar de Guadalajara’
- Sí.
- Pues un poco más allá, junto al mar.
- ¡¿Junto al mar!? – respondieron asombradas.
- Sí, junto al mar – y yo empecé a evocar mi tierra. Concretamente a Cuyutlán.
- ¿Y cómo se llama usted?
- ¿Y su hermano?
- ¿Cuál de ellos?
- El fornido.
- Hernán.
Y casi sobra decir que muy pronto se hicieron amigos.

Lo bueno fue que Lupe tenía dos hermanas más: Rosa, de mi edad, y Gloria, dos años mayor. Bonitas, muy bonitas las dos. Rosa, cuyo cuerpo comenzaba a adquirir las sinuosidades de una vibrante guitarra, me gustaba mucho, y yo no parecía desagradarle, pero como también era tímida, con la que más y mejor me hallé fue con Gloria, con la que por las tardes y en las primeras horas de la noche me pasaba largos ratos platicándole cosas que ella ignoraba sobre el mar, los ríos, el campo, las tormentas y las cosas bellas de mi querida tierra.

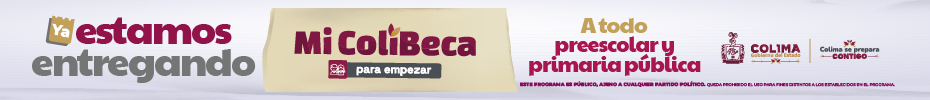










Más historias
Colima a la vanguardia de la protección jurídica de los animales de abasto
Este sábado en Manzanillo será el Campeonato de la WBC de Muay Thai, Boxeo y MMA
ESTACIÓN SUFRAGIO