LA IGLESIA CATÓLICA, INVOLUNTARIA PROMOTORA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Segunda parte
Abelardo Ahumada
ARZOBISPO Y VIRREY. –
En el capítulo anterior nos enteramos de que Allende se entrevistó con el Virrey en enero 1810, y de que ya para esas fechas “el espíritu público” (de los habitantes de la Nueva España) estaba más que dispuesto a “no consentir que el Reino fuera entregado a los franceses”, y que fue por esa predisposición popular (y de la realeza local) que, en septiembre de ese mismo año, a Hidalgo, a Aldama y a él mismo los “siguieron los pueblos con tanta facilidad”.
Pero las preguntas que quedaron pendientes de resolver fueron: ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo y de qué medios se valieron para predisponer así al mencionado “espíritu público”?
Las únicas dos instituciones que tenían entonces la capacidad para soliviantar a tanta gente dispersa en un territorio tan enorme eran, sin duda, el Gobierno Virreinal y la Iglesia Católica. Y de éstos, la que más podía era la segunda, porque si bien el gobierno virreinal podía publicar todos los bandos que quisiera, y podía ejercer alguna coerción, estaba impedido para convencer “por la buena” sobre todo “a la chusma”; mientras que, la iglesia, valiéndose de sus diferentes clérigos, de sus curas, de los frailes y de las monjas incluso, era la única institución capaz de convencer y aleccionar, puesto que mantenía contacto directo y frecuente con la mayoría de los novohispanos. Por otra parte, no debe olvidársenos que el virrey que gobernaba entonces aquel inmenso territorio era también, desde casi seis años atrás, el arzobispo de México. De ahí que todo sirvió para que el gobierno civil y la iglesia, teniendo en 1809 y 1810 una misma cabeza, trabajaran de común acuerdo en la realización de determinadas tareas.
¿Pero quién era realmente el señor virrey? ¿Cómo fue que asumió tan encumbrados cargos? Y ¿de qué manera influyó en el tema que hoy nos ocupa?
Se llamaba Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Nació en 1749 en la pequeña ciudad de Arnedo, al norte de España, en una región que se llama La Rioja. Recibió sus órdenes sacerdotales antes de cumplir los 23 años y, siendo una eminencia en sus estudios, se doctoró en Zaragoza en Derecho Civil y Derecho Canónigo antes de cumplir los 25. Dictó cátedra en la famosa Universidad de Alcalá de Henares y fue nombrado obispo de Teruel en 1801 y arzobispo de México en 1802, pero arribó a la capital de la Nueva España hasta 1803.
En su desempeño como arzobispo se hizo notar y, ya en México, en septiembre de 1808 se opuso a la determinación que tomaron el Ayuntamiento de la Ciudad y el virrey José de Iturrigaray, en el sentido de que se tenía que formar allí una Junta de Gobierno Autónoma, por considerar que no estando Fernando VII en el trono de España, no era su obligación obedecer a José Bonaparte ni mucho menos enviarle recursos.
El arzobispo Lizana estaba, sin embargo, en sintonía con la Regencia (órgano de gobierno integrado por puros españoles peninsulares) y completamente de acuerdo con la junta de gobierno y defensa que se integró en Aranjuez, y era de la opinión de que, estando preso Fernando VII, a dicha “Junta Suprema” se le debería considerar, así fuera interinamente, como la máxima autoridad tanto en España como en las islas y en los virreinatos. Junta Suprema a la que, por ende, se le debería seguir proveyendo con recursos económicos para que armara a la gente, combatiera a los invasores franceses y continuara desarrollando las obras de gobierno.

En ese sentido, pues, la posición de Lizana y la Regencia era contraria a la que sostenían el Virrey José de Iturrigaray y los integrantes del principal Ayuntamiento de la Nueva España, y como los gachupines temían que si los miembros de éste lograban su propósito, lo mismo querrían hacer los integrantes de los demás ayuntamientos, el 15 de septiembre de 1808, de manera totalmente ilegal, porque no tenían facultades para ello, destituyeron a Iturrigaray y tomaron presos al síndico y a los regidores, falleciendo posteriormente (de manera harto sospechosa) el síndico: licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos.
Como resultado de tan equívoca intervención de la Regencia y del Arzobispo, se iniciaron al menos dos interesantes procesos: por una parte, los habitantes más o menos enterados de la capital y las principales ciudades novohispanas vieron con escándalo que un grupo de encumbrados españoles hayan destituido al antiguo representante del rey. Y por otra, los miembros de la Suprema Junta de Aranjuez premiaron, como quien dice, al arzobispo, dándole a principios del año siguiente el nombramiento de virrey interino.
Lizana, pues, a quien no poca gente lo consideraba como “un santo varón”, se vio ante la necesidad de enfrentar y resolver problemas de carácter político administrativo, para los que, según observaron sus contemporáneos, no estaba muy preparado que digamos.
Pero aun con esa falta de preparación, siendo fiel a su idea de que la máxima autoridad en España y los virreinatos era la referida Junta Suprema de Aranjuez (que más tarde se trasladó a Sevilla), una de sus principales preocupaciones del arzobispo fue la promover numerosas colectas en todos los templos y capillas de la Nueva España, para que aquélla pudiera realizar en la Península todas las acciones que considerara pertinentes en contra de Napoleón y los suyos.

LAS ACCIONES DEL OBISPO CABAÑAS. –
Coincidiendo en términos generales con la posición del arzobispo y virrey estaban casi todos los obispos de la Nueva España, pero como el propósito de este trabajo no implica reseñar las acciones que todos llevaron a cabo, debo mencionar que uno de los más activos miembros “del alto clero” fue el famoso Obispo Cabañas, titular de la también gigantesca diócesis de Nueva Galicia, cuya cabecera era Guadalajara, y de la cual dependían todas las parroquias de los actuales estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Colima y parte incluso de Michoacán.
En cuanto corresponde a la vida y la obra de este notable señor, tengo a mi alcance una gran cantidad de datos y muy numerosos e interesantes documentos que él emitió (o recibió) entre los cruciales años de 1808 a 1821, que fue cuando realmente se llevaron a cabo las Guerras de Independencia de España y de México. Guerras en las que dicho prelado influyó de principio a fin, tanto a favor o en contra, unas veces queriendo y otras sin querer.
Yo ya lo conocía (documentalmente hablando) desde varios años antes de que dieran inicio los problemas entre los reyes de España y el emperador Napoleón, pero como la mayor parte de los historiadores mexicanos lo colocaron de inmediato en la lista negra de los antihéroes, caí como quien dice en su trampa, e inicialmente lo desdeñé también, hasta no darme cuenta del importantísimo (y ambivalente) papel que dicho prelado desempeñó en esa gran lucha.
Así que, si ustedes, lectores, me lo permiten, voy a mencionar algunas de las más relevantes acciones que el famoso “Obispo Cabañas” realizó o promovió en relación con este importante (y casi desconocido) capítulo de nuestra historia regional y nacional:
Lo primero que mencionaré son sus datos más generales, pero luego puntualizaré los que se vinculen con el objetivo de este trabajo:
En este apartado, pues, quiero señalar que fue un escrito de don Juan Ruiz de Cabañas el que me puso en antecedentes de que fue en julio de 1808 cuando llegaron a Guadalajara las “noticias de las abdicaciones de Bayona”. Habiendo sido esas mismas noticias las que, actuando sobre él como un doloroso acicate, lo convirtieron, primero, sin él buscarlo ni proponérselo, en un poderoso y temible activista en contra de Napoleón Bonaparte y, dos años después, en un furibundo enemigo de Hidalgo y los insurgentes, a los que (por más que en este momento pueda parecer absurdo), de algún modo alentó y luego combatió.
En su oportunidad volveremos a referirnos a este último y complejo punto, pero por lo pronto quiero resaltar el papel que, una vez más parece haber jugado la querencia personal en un proceso tan intrincado y complejo como el que resultó ser la invasión napoleónica de España.

Y menciono lo anterior porque tanto el arzobispo de México como el obispo de Guadalajara nacieron circunstancialmente en la misma área situada al norte de España, muy cercanos sus respectivos pueblos a la frontera con Francia:
Francisco Javier de Lizana y Beaumont nació, en efecto, el 13 de diciembre de 1749, en la zona vinícola de La Rioja, con cabecera en Logroño; mientras que Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, “vio la primera luz” el 3 de mayo de 1752, en la diminuta Villa de Espronceda, de la provincia de Navarra, con cabecera en Pamplona, situadas las dos cabeceras a menos de 75 kilómetros una de la otra. Siendo ambos terruños de los primeros espacios que invadió el ejército francés en enero de 1808.
Si cualquiera de nosotros ve, en efecto, un mapa de España, podrá observar que La Rioja está como a cien kilómetros de dicha frontera, mientras que la hoy ya casi totalmente despoblada Villa de Espronceda está a casi 50. De ahí que, siendo sus regiones dos de los primeros sitios que quedaron bajo el dominio del ejército francés, el fácil entender (o no es de dudar) que ambos prelados recibieran la noticia con osco semblante y que hayan temido también que hasta sus familiares padecieran por eso. Inferencia que no estoy en posibilidades de demostrar pero que obtengo al observar el enorme empeño que en esa tarea pusieron los dos, y con mayor intensidad el Obispo de Guadalajara.
Colateralmente, y sin que tal vez signifique algo, quiero precisar que, coincidentemente, Miguel Hidalgo y Costilla, criollo nacido en Pénjamo el 8 de mayo de 1853, era un año menor que Juan Cruz Ruiz de Cabañas y dos años y medio menor también que el arzobispo Francisco Javier de Lizama.
Pero volviendo a los datos de Cabañas, es preciso decir que realizó sus estudios iniciales en Pamplona y se doctoró en Teología en la Universidad de Salamanca. Trabajó varios años en diversos espacios del Arzobispado de Burgos y el 12 de septiembre de 1794 fue nombrado Obispo de Nicaragua, pero no habiendo alcanzado trasladarse hasta allá, un año después (18 de diciembre de 1795), fue preconizado como Obispo de Guadalajara, a la que, sin embargo llegó hasta el 3 de diciembre de 1796, cuando, por cierto, todos los curatos de la antigua Provincia de Colima estaban cumpliendo un año cuatro meses de haber sido traspasados del Obispado de Michoacán al de Guadalajara.

Duró él 28 años como obispo de dicha diócesis y se caracterizó no sólo por realizar actividades que tenían que ver con el aspecto religioso, sino por promover importantes instituciones educativas y de beneficencia, así como construir caminos, presas y canales de riego para mejorar la producción agrícola. Pero para no desviarme del tema sólo me ocuparé en decir que el día 5 de septiembre de 1808, se reunió el Cabildo Catedralicio de la Diócesis de Guadalajara y tras comentar los posteriores acontecimientos a “las abdicaciones de Bayona”, el obispo Cabañas les informó que como resultado de las primeras colectas que promovió en todos los templos, capillas y conventos de su espaciosa diócesis, se habían logrado reunir 60 mil pesos. Capital gigantesco en aquella época, que se pondría a disposición del presidente de la Suprema Junta de Sevilla, don Martín Garay, al que en una carta fechada el día 6, nombraban “Alteza Serenísima”. Tratamiento que me hizo entender el que dos años y dos meses después le dieron también a don Miguel Hidalgo en esa misma ciudad.
La carta a que hago referencia es un documento ampuloso y farragoso, muy difícil de digerir, pero del que tras cinco o seis lecturas he podido entresacar lo siguiente:
Que las primeras noticias sobre las vergonzosas “abdicaciones de Bayona” les llegaron a Guadalajara “en julio” (el 8, según precisa otro documento oficial), y que venían acompañadas de algunas gacetas y otros documentos (tal vez cartas familiares), que los llevaron a saber que, aparte del encarcelamiento de” su “amado soberano, el señor don Fernando Séptimo […] hecho triste presa de la rapiña y garras de Napoleón, el más pérfido y cruel de los tiranos que conocieron los siglos”; el suelo de su “patria madre [estaba] desarmado y exhausto de recursos, lleno de tropas francesas” que se comportaban como “enjambres de fieras” (sic), profanando y robando los templos; persiguiendo e incluso inmolando a sus ministros; violando y “dispersando a las Vírgenes de los santuarios” (las monjas); hurtando e incendiando “los hogares y las posesiones de nuestros hermanos […] sujetos a la esclavitud más dura entre hambre, sed y bárbaros tratamientos”; […] “manchando los lechos conyugales, ajado el honor, violado el pudor y brutalmente forzada la honestidad” […] “destruyendo nuestra monarquía, trastornando su gobierno y sus venerables, sabias y suaves leyes; extinguiendo la religión y el culto”; propiciando el impudor y la licencia, “y organizando la esclavitud más ignominiosa bajo el yugo más rapaz que no conoce probidad ni justicia y humanidad y señal alguna de rubor”.
Hechos todos que los llevaron a suponer que algo parecido les podría pasar a ellos, pues “nos persuadimos- dicen- de que a nosotros también y a estos dominios amagaba el mismo oprobio, y de que las escuadras enemigas ya se prepararían rápidamente para venir a sojuzgarnos y reducirnos al último exterminio”.
Ésas, en efecto, fueron las primeras y muy dramáticas noticias que sobre la invasión de España se recibieron en Guadalajara, en Colima, en Aguascalientes, en Zacatecas y demás pueblos y ciudades de la diócesis, y ésas las primeras, tristes y atemorizadas reacciones que el clero, el gobierno y sus habitantes tuvieron. Pero al poco tiempo llegaron otras que los hicieron reaccionar y cambiar de actitud. Sólo que de eso les comentaré en el siguiente capítulo.
Continuará.



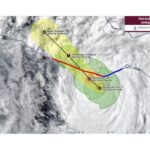








Más historias
Colima a la vanguardia de la protección jurídica de los animales de abasto
Este sábado en Manzanillo será el Campeonato de la WBC de Muay Thai, Boxeo y MMA
ESTACIÓN SUFRAGIO