Las Grutas de Cacahuamilpa
Abelardo Ahumada
UNA INVITACIÓN INESPERADA. –
En abril del año 2002 se publicó la Convocatoria para la realización del XXV Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, que se habría de realizar del 31 de julio al 4 de agosto, teniendo como sede la cabecera del municipio de Iguala, Guerrero, y como subsede el puerto de Acapulco.
La convocatoria fue leída en una asamblea de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima, y como resultado de ella otros cinco de los miembros y quien esto expone decidimos anotarnos para participar en el congreso.
Ya estando cercana la fecha, teniendo mi esposa una hermana en Acapulco, y teniendo yo un pequeño coche Tsuru en buenas condiciones para rodar, decidimos viajar por carretera. Pero sabiendo, además, que el Ingeniero Rafael Tortajada Rodríguez, cronista entonces de Villa de Álvarez y gran conocedor de las carreteras del país, habría también de concurrir a Iguala, le pregunté por dónde podríamos irnos, pues mi mujer tenía miedo de que nos fuéramos por la carretera costera, en la que según noticias recientes se hablaba de asaltos a los automovilistas, y él me contestó que podríamos irnos por Toluca, en donde, por cierto, era propietario de una casa amueblada, a la que si queríamos llegar – nos dijo- “con toda confianza” podríamos hacerlo.
La invitación implicaba que pernoctáramos allí, y que, en vez de recorrer de un jalón los poco más de mil kilómetros que por esa ruta nos separaban de Acapulco, pudiéramos hacerlo en dos jornadas, aprovechando de paso, para visitar las Grutas de Cacahuamilpa y el pueblo mágico de Taxco.

Sobra decir que no dudamos en aceptar la invitación, y que, aun sabiendo el ingeniero que junto con Olga y nuestros dos hijos, irían mi suegra y un sobrino, él y su esposa Eva (que se fueron a Toluca dos días antes que nosotros), nos recibieron en su casa con las más finas atenciones.
Salimos a buena hora de Colima el 29 de julio. Comimos en La Piedad y, ya en la tarde, cuando íbamos entrando al Estado de México, observamos varios grupos de peregrinos guadalupanos que, caminando por el acotamiento de la autopista, iban hacia el De Efe con el propósito de estar en la Basílica de Guadalupe en la mañana del día 31, para presenciar al Papa Juan Pablo II en el momento en que estaría presidiendo la ceremonia de canonización de Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Y no pude menos que admirarme del poder que la fe le brinda a toda esa gente, y la hace capaz de realizar tan grandes esfuerzos.

DE TOLUCA A CACAHUAMILPA. –
Llegamos a Toluca ya noche y prácticamente sólo para cenar y dormir. Pero nos levantamos temprano, y el ingeniero y yo fuimos a un mercado a comprar lo necesario para el desayuno.
Un rato después, siguiendo el coche en el que iban nuestros anfitriones, salimos de la gran ciudad a eso de las 10 horas y, encaramándonos en la autopista, nos encaminamos hacia el Sur del Estado de México teniendo ante nuestros ojos la imponente e impresionante mole del Nevado de Toluca.
Unos minutos después ya habíamos dejado atrás el llano y comenzamos a transitar por una hermosa serranía cubierta de pinares en la que iban apareciendo numerosos pueblos, y en la que – según nos explicó Tortajada en la sobremesa- por el clima tan especial que tiene, se producen miles y miles de flores, que no sólo se llevan a vender a los grandes mercados de Toluca y la Ciudad de México, sino que se exportan hacia otros países.
A media mañana empezamos a descender de la sierra y nos introdujimos por las calles del bonito pueblo de Ixtapan de la Sal; pasando junto a un balneario que, según se nos dijo, se caracteriza por tener “aguas termales con propiedades curativas”.
A los pocos kilómetros llegamos al hoy “pueblo mágico” de Tonatico, donde comenzamos a transcurrir en continuo descenso hacia tierras más cálidas, por una carretera angosta y llena de curvas, hasta llegar a Cacahuamilpa, un pueblito insignificante que, de no ser por las grutas que ahí existen, creo que nadie se detendría a ver.

LAS IMPRESIONANTES GRUTAS. –
El lugar es cerril y muy cálido, en el que a pesar de haber sido el final de julio el día que llegamos, se veía seco, rodeado de matorrales y alguna vegetación, rala y raquítica, de la que se suele ver en los cerros cubiertos de selva de hoja caediza. Y el pueblo en sí, encaramado en la laderas de un cerro con la misma apariencia que acabamos de mencionar, carece de atractivos arquitectónicos. Pero, como quiera que sea, cuenta con el maravilloso atractivo natural que motivó nuestra parada allí.
Llegamos al sitio como a las 10:30 horas, y tal vez por su pequeñez, lo vimos repleto de autobuses y vehículos particulares que indudablemente no eran de allí. Transitamos por una calle de empedrado disparejo y muy pronto estuvimos en un estacionamiento de paga situado en la ladera del cerro. Junto al cual había una especie de parián lleno de fondas, restaurantes y tiendas de artesanías, donde pululaban cientos de turistas procedentes en su mayoría de la zona metropolitana de la capital del país.

Había también un gran espacio techado de lámina con numerosas bancas en donde los turistas que quisieran descender a las grutas deberían esperar a sus respectivos guías.
Los descensos se realizaban por turnos, una vez cada hora, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde y nos apuntamos para entrar al de las 12, yendo en total unas ochenta personas por turno.
Nuestro recorrido inició por una especie de gran banqueta construida de piedras lajas entre el paredón del cerro y el borde de una barranca, en cuya orilla había un fuerte pasamanos para la protección de los caminantes. Luego llegamos a una escalinata muy grande y vimos por primera vez la enorme cavidad que hace de boca en las gigantescas grutas.
El guía nos advirtió que recorreríamos cosa de dos kilómetros de ida y otros tantos de vuelta en el interior, que no tocáramos nada de lo que viéramos, que no nos bajáramos de los senderos marcados en el piso de la caverna y que estuviésemos siempre juntos en previsión de que se fuera la luz allá adentro porque – nos explicó – “como ya son muy viejos los cables, a veces pasa que la luz se va”.
Intimidados entonces con esta última advertencia comenzamos a descender por otra ancha escalinata aparentemente labrada en la roca e ingresamos al “Vestíbulo”, una cavidad penumbrosa, tan ancha, tan alta y larga que, hasta donde alcanzábamos a ver, parecía como si fueran seis grandes catedrales alineadas una tras otra.
Mi ánimo se sobrecogió con la inmensa bóveda, y pienso que a todos los viajeros con algo de sensibilidad les sucedió lo mismo. Era verdaderamente arrobador el ver, gracias a unas cuantas luces ocultas tras las estalactitas y las estalagmitas, que ese túnel se hundía, vale decirlo, en la profundidad del mundo.
El terreno, sin embargo, no era abrupto, sino que nos llevaba en un descenso muy suave. El sendero (encementado y con pasamanos de cuerda en ambas orillas) tenía como tres metros de ancho, fácil para caminar.

LA CAVERNA DE LA MUERTE. –
El guía nos detuvo para mostrarnos con el haz de luz de su lámpara una a una, decenas de formaciones rocosas de formas muy bellas e interesantes, y llegamos enseguida a una bóveda diferente en la que experimenté una especie de déjá vu; puesto que de inmediato sentí que la conocía desde antes.
La sensación fue tan fuerte que experimenté cierta inquietud en mi pecho; pero en cuanto el guía comenzó a explicar, me calmé; puesto que entendí que se trataba de la cavidad en la que, en algún día de 1959, filmaron una aterradora pero magnífica escena de la película “Macario”; y en la que, caracterizando a La Muerte, Enrique Lucero le mostró a su ahijado Macario (Ignacio López Tarso), el piso de esa misma gigantesca caverna, cubierto de velas de diferentes tamaños, diciéndole que cada una representaba la vida de una persona; descubriendo Macario que la suya era apenas un cabito que no tardaría ya en apagarse.
Fuera de eso, y de un comentario alusivo al hecho de que ahí se han efectuado algunos conciertos de orquestas sinfónicas que resaltan por la magnífica acústica que las grutas tienen, las demás explicaciones del guía fueron insustanciales, puesto que se redujeron a señalar las caprichosas formas rocosas y a encontrarles algún parecido con cosas o personajes del mundo exterior. Careciendo, por ejemplo, de la información referente al origen y las características geológicas de aquella inmensa (y maravillosa) oquedad.
Ante tamaña ausencia de datos, y sin ser geólogos ni cosa parecida, el ingeniero Tortajada y yo tuvimos que deducir que por allí corrió, hace algunos millones de años, un río de enorme caudal, puesto que (eso sí nos lo señaló el guía con su lámpara) en las paredes de algunas bóvedas eran todavía perceptibles las líneas que dejaron marcadas las últimas crecientes al alcanzar el nivel más alto del agua. Líneas de nivel, por cierto, que fácilmente sobrepasan los diez metros de altura. Señalándonos así el tamaño y la potencia de la corriente que por ahí debió fluir.

Por información adicional conseguida más tarde supe que debajo de esa misma caverna transcurren aun hoy dos ríos subterráneos: el Chontalcoatlan y el San Jerónimo, que cuando se unen forman el río Amacuzac. Siendo sus recorridos para atravesar la base de la montaña, de 8 y 10 kilómetros, respectivamente.
La caverna era muy húmeda. El piso estaba mojado. Sus formaciones calcáreas suman docenas y son tan bellas y complicadas que no hay palabras suficientes para describirlas. Pero existe una que me impresionó de veras, a la que nombran “La Fuente”. Allí el agua escurre de la parte más alta de la bóveda, cayendo dispersa como una regadera abierta, encima de un singular promontorio que, visto desde un poco lejos, parece un pastel de bodas del tamaño de un edificio de tres pisos. Pastel al que decenas de betuneros geniales, pero locos, se hubieran dedicado a cubrir con los arabescos y filigranas más enrevesados y caprichosos que nadie, jamás, haya hecho. El agua que desciende del techo baja por los escalones de la fuente hacia una base circular como de doce o quince metros de diámetro, para depositarse momentáneamente en una serie de pilas, igualmente caprichosas, que rodean la base, y no dejan ir el agua hasta que no se han llenado del todo.
Las dos horas que dura el recorrido nos parecieron apenas una probadita de lo que ahí existe. Y preguntando entre la gente del parián, supe que los dos kilómetros en que se adentra el sendero acondicionado para el turismo, son apenas la mitad de otras porciones que ya han sido exploradas y, tal vez, una mínima parte de lo que aún falta por explorar.
Nota posterior. –
El ingeniero Rafael Tortajada Rodríguez falleció entre el 7 y el 8 de octubre de 2018. Y al poco tiempo su esposa Eva Madero se fue a vivir de nuevo a Toluca. Van mis recuerdos y agradecimientos para los dos.

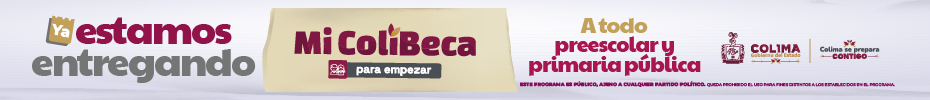










Más historias
Colima a la vanguardia de la protección jurídica de los animales de abasto
Este sábado en Manzanillo será el Campeonato de la WBC de Muay Thai, Boxeo y MMA
ESTACIÓN SUFRAGIO